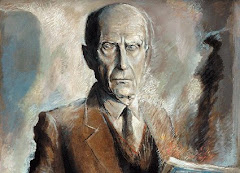Débora me regaló ayer su última sonrisa. La niña de la que estuve enamorado en el colegio volvió a mirarme, fugazmente, en un andén del metro. Yo andaba enchufado al aparato de música en la parada de Artigues-Sant Adrià. Ella apareció al fondo y, a paso ligero y con la cabeza bien alta, caminaba hacia el final del andén. Se notaba que iba con prisas. A cinco metros uno del otro, nos miramos.
Tras un segundo de mutismo en los gestos, esbocé un tímido "hola", que resultó inaudible, y sonreí de tal modo que se me marcaron los hoyuelos de los mofletes, con ese gesto tan propio en mí que significa algo así como "sé que nos conocemos y me gustaría que me devolvieras el saludo". Aquel comportamiento respondía, seguramente, a mi educación cívica y, sobre todo, a la antigua devoción que sentía por aquella muchacha delgada y nerviosa, huidiza gata salvaje a la que amé.
Hubo respuesta a aquella súplica. Pero su gesto fue más digno y mucho más cinematográfico. Sin dejar en ningún momento de andar con paso firme, me miró, abrió los ojos como dos enormes abanicos que se despliegan, y construyó una media sonrisa que me ha llevado a escribir sobre ella tantos años después de haberla conocido.
Fue, como dije, en la escuela. Ella pasaba por ser una chica problemática, una niña descarriada antes incluso de tener la posibilidad de serlo. Su madre había muerto o estaba desaparecida, y la vida con sus tíos no era, al parecer, la más apropiada para una cría que pasaba más tiempo en la calle que en su casa. Y quizá por eso, por su inclinación hacia los parques y el cachondeo, era una de las chicas más inteligentes de la clase. Inteligentes, pero en el buen sentido.
Para su edad, y para mi edad por aquel entonces, tenía un poder de seducción innata que la hacía atractiva, muy por encima de las demás. A mí me gustaba desde siempre y, en quinto curso, tuve mi oportunidad.
Diez amigos de clase montamos una coreografía basada en el tema principal de la película Grease, para participar en el festival de la escuela. Éramos diez chavales con gafas de sol, camiseta negra ajustada y un aire de chulería que, sin embargo, estaba lleno de inocencia. Logramos seducir a las masas. Nuestra sana picardía hizo gracia a las madres y padres que allí se presentaron y ganamos.
Cinco chicos frente a cinco chicas. Elegí bailar con Débora. Y hacerlo fue una delicia. En los ensayos descubrí todos los matices y encantos de aquella mujercita. Sus ojos, enormes como castañas y oscuros, donde uno podía bucear y hallar grandes tesoros. Su voz, agrietada más que aterciopelada y similar, por tanto, a la de una mujer adulta. Su manera de mover las manos, su gracia y una desenvoltura que me volvía loco. Era, en ese sentido, como todas las mujeres que me han gustado realmente a lo largo de mi vida: me abría las puertas, sin darme cuenta, a un mundo que yo imaginaba maravilloso y al que, de otra forma, me resultaba imposible acceder.
En los últimos compases del baile, cuando la música llegaba a su punto álgido, los chicos debíamos echar una rodilla al suelo y utilizar la otra pierna como asiento de nuestras parejas. Ellas se sentaban encima nuestro de lado para deslizar después su cuerpo hacia atrás, suavemente. Yo estaba embriagado de emoción porque aquella muchacha -que lucía una falda corta de terciopelo verde y un top negro y ajustado- apoyaba su mano derecha en mi cuello al final.
Fue un amor desprovisto de maldad, que no exigía nada, y ajeno totalmente a las inmediateces del sexo. Después de aquel provechoso curso, ella, que ya era repetidora cuando bailamos -estas cosas eran posibles en España hasta hace unos años- desapareció en la bruma del tiempo.
Para ser sinceros, ya había visto a Débora convertida en una mujer de veintitantos años antes de que me devolviera su última sonrisa. La había visto, precisamente, en el mismo andén del metro, siempre andando a toda prisa. Había notado que conservaba ese nervio que tenía de pequeña, pero que, lamentablemente, se había transformado solamente en estrés laboral. Descubrí que no me gustaba: en su expresión había lago de frío y distante. Además, había echado un culo considerable.
Pero a Débora, que en mi vida permanece como sinónimo de locura amorosa, le bastó una mirada para erigirse, de nuevo, en campeona de la seducción. ¿Por qué no me salió la voz? ¿Por qué no me atreví a quitarme los cascos y decirle algo? ¿Volveremos a vernos? ¿Me dedicará, aún, una última sonrisa?
Texto escrito por encargo indirecto de A. Gaggioli. Fue redactado en un vagón camino de Vilanova, donde un servidor disfrutó de una gran jornada de primavera con una copa de vino blanco en la mano, frente a las costas del Garraf.
Tras un segundo de mutismo en los gestos, esbocé un tímido "hola", que resultó inaudible, y sonreí de tal modo que se me marcaron los hoyuelos de los mofletes, con ese gesto tan propio en mí que significa algo así como "sé que nos conocemos y me gustaría que me devolvieras el saludo". Aquel comportamiento respondía, seguramente, a mi educación cívica y, sobre todo, a la antigua devoción que sentía por aquella muchacha delgada y nerviosa, huidiza gata salvaje a la que amé.
Hubo respuesta a aquella súplica. Pero su gesto fue más digno y mucho más cinematográfico. Sin dejar en ningún momento de andar con paso firme, me miró, abrió los ojos como dos enormes abanicos que se despliegan, y construyó una media sonrisa que me ha llevado a escribir sobre ella tantos años después de haberla conocido.
Fue, como dije, en la escuela. Ella pasaba por ser una chica problemática, una niña descarriada antes incluso de tener la posibilidad de serlo. Su madre había muerto o estaba desaparecida, y la vida con sus tíos no era, al parecer, la más apropiada para una cría que pasaba más tiempo en la calle que en su casa. Y quizá por eso, por su inclinación hacia los parques y el cachondeo, era una de las chicas más inteligentes de la clase. Inteligentes, pero en el buen sentido.
Para su edad, y para mi edad por aquel entonces, tenía un poder de seducción innata que la hacía atractiva, muy por encima de las demás. A mí me gustaba desde siempre y, en quinto curso, tuve mi oportunidad.
Diez amigos de clase montamos una coreografía basada en el tema principal de la película Grease, para participar en el festival de la escuela. Éramos diez chavales con gafas de sol, camiseta negra ajustada y un aire de chulería que, sin embargo, estaba lleno de inocencia. Logramos seducir a las masas. Nuestra sana picardía hizo gracia a las madres y padres que allí se presentaron y ganamos.
Cinco chicos frente a cinco chicas. Elegí bailar con Débora. Y hacerlo fue una delicia. En los ensayos descubrí todos los matices y encantos de aquella mujercita. Sus ojos, enormes como castañas y oscuros, donde uno podía bucear y hallar grandes tesoros. Su voz, agrietada más que aterciopelada y similar, por tanto, a la de una mujer adulta. Su manera de mover las manos, su gracia y una desenvoltura que me volvía loco. Era, en ese sentido, como todas las mujeres que me han gustado realmente a lo largo de mi vida: me abría las puertas, sin darme cuenta, a un mundo que yo imaginaba maravilloso y al que, de otra forma, me resultaba imposible acceder.
En los últimos compases del baile, cuando la música llegaba a su punto álgido, los chicos debíamos echar una rodilla al suelo y utilizar la otra pierna como asiento de nuestras parejas. Ellas se sentaban encima nuestro de lado para deslizar después su cuerpo hacia atrás, suavemente. Yo estaba embriagado de emoción porque aquella muchacha -que lucía una falda corta de terciopelo verde y un top negro y ajustado- apoyaba su mano derecha en mi cuello al final.
Fue un amor desprovisto de maldad, que no exigía nada, y ajeno totalmente a las inmediateces del sexo. Después de aquel provechoso curso, ella, que ya era repetidora cuando bailamos -estas cosas eran posibles en España hasta hace unos años- desapareció en la bruma del tiempo.
Para ser sinceros, ya había visto a Débora convertida en una mujer de veintitantos años antes de que me devolviera su última sonrisa. La había visto, precisamente, en el mismo andén del metro, siempre andando a toda prisa. Había notado que conservaba ese nervio que tenía de pequeña, pero que, lamentablemente, se había transformado solamente en estrés laboral. Descubrí que no me gustaba: en su expresión había lago de frío y distante. Además, había echado un culo considerable.
Pero a Débora, que en mi vida permanece como sinónimo de locura amorosa, le bastó una mirada para erigirse, de nuevo, en campeona de la seducción. ¿Por qué no me salió la voz? ¿Por qué no me atreví a quitarme los cascos y decirle algo? ¿Volveremos a vernos? ¿Me dedicará, aún, una última sonrisa?
Texto escrito por encargo indirecto de A. Gaggioli. Fue redactado en un vagón camino de Vilanova, donde un servidor disfrutó de una gran jornada de primavera con una copa de vino blanco en la mano, frente a las costas del Garraf.